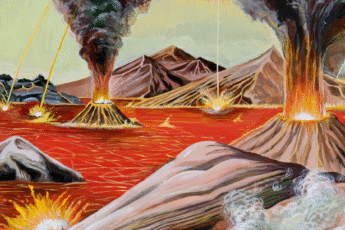El apartamento estaba lleno de una calma engañosa.
La luz cálida de las lámparas caía suavemente sobre las paredes color crema, envolviendo la estancia en una sensación de hogar que Laura había aprendido a amar. El sofá aún conservaba el aroma del detergente nuevo, y en la mesa de centro había dos tazas de té que ya empezaban a enfriarse. Afuera, la ciudad respiraba con lentitud; los coches pasaban como suspiros lejanos y las luces de los edificios parpadeaban como estrellas cansadas.
Laura estaba sentada junto a Daniel, con las piernas recogidas bajo una manta ligera. Él reía por algo que acababa de decir, una risa tranquila, confiada, la risa de alguien que no teme ser descubierto.
—¿Te imaginas que todo esto desapareciera de repente? —bromeó él, señalando el apartamento.
Laura sonrió.
—No seas dramático. Todo está bien.
Y en ese momento, lo creía de verdad.
Daniel era su refugio. Llevaban tres años juntos, tres años construyendo una vida basada en pequeñas rutinas: desayunos apresurados, mensajes cariñosos durante el día, cenas tranquilas frente al televisor. No eran una pareja perfecta, pero se conocían lo suficiente como para saber cuándo callar y cuándo abrazarse.

O eso pensaba ella.
El teléfono de Daniel vibró sobre la mesa.
Fue un sonido breve, casi insignificante, pero lo bastante fuerte como para romper el silencio. Daniel lo miró apenas un segundo y luego lo giró con la pantalla hacia abajo.
Un gesto pequeño. Demasiado pequeño.
Laura sintió algo parecido a un roce en el pecho. No dolor. No sospecha. Algo más sutil.
—¿No lo vas a mirar? —preguntó con naturalidad.
—Luego —respondió él—. Seguro es del trabajo.
Siempre era del trabajo.
Daniel se levantó para ir a la cocina. Laura lo observó caminar con esa familiaridad que nace de la costumbre. Cada movimiento suyo estaba grabado en su memoria: la forma en que se pasaba la mano por el cabello, cómo apoyaba el peso en una pierna cuando estaba cansado.
El teléfono volvió a vibrar.
Esta vez, Laura lo tomó.
No porque desconfiara.
No porque buscara algo.
Lo hizo casi sin pensar, como quien toma un objeto cotidiano.
La pantalla se encendió.
Y el mundo cambió.
El mensaje no tenía palabras largas ni explicaciones. Solo una frase breve, directa, cruel en su sencillez.
“Ya llegué. ¿Subo o prefieres bajar?”
Laura sintió que el aire se volvía espeso. Sus dedos se enfriaron. El sonido de la cocina —el agua corriendo, un cajón abriéndose— se volvió distante, como si estuviera ocurriendo en otra casa, en otra vida.
Abrió la conversación.
Había mensajes anteriores. No muchos. Pero suficientes.
Fotos.
Horarios.
Promesas.
Daniel regresó con dos platos en las manos.
—¿Todo bien? —preguntó al verla pálida.
Laura levantó la vista lentamente.
La calidez del apartamento desapareció de golpe.
—Dijiste que estabas solo —susurró.
Daniel se quedó inmóvil.
Durante un segundo eterno, no dijo nada. Luego dejó los platos en la mesa con un cuidado excesivo.
—Laura, puedo explicarlo…
Pero ella ya no escuchaba.
El sonido del mundo se apagó.
El frío fue lo primero que sintió.
El concreto bajo sus pies, húmedo y áspero. El eco lejano de un motor encendiéndose. Un olor metálico, mezclado con gasolina y humedad.
Laura estaba de pie en un estacionamiento subterráneo.
No sabía cómo había llegado allí.
La luz era dura, blanca, despiadada. Nada que ver con la calidez del apartamento. Su reflejo aparecía fragmentado en los parabrisas de los coches estacionados, multiplicando su rostro confundido en decenas de versiones rotas.
Tenía el teléfono aún en la mano.
La pantalla seguía encendida.
El mensaje seguía ahí.
“Ya llegué.”
Laura respiraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo consciente. Sentía las manos temblar, como si su cuerpo intentara huir mientras su mente seguía atrapada en el instante anterior.
Escuchó pasos.
Se giró bruscamente.
—Daniel… —murmuró, sin saber por qué.
Pero no era él.
Una mujer se acercaba desde la sombra. Alta. Segura. Llevaba un abrigo oscuro y el cabello recogido con elegancia. Caminaba como alguien que sabe exactamente a dónde va.
Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer se detuvo.
—Tú debes ser Laura.
El nombre cayó como un golpe.
—¿Quién eres? —preguntó Laura.
La mujer sonrió apenas.
—Soy la razón por la que él siempre llegaba tarde.
El mundo volvió a deshacerse.
Se llamaba Clara.
Tenía treinta y dos años, una carrera exitosa, un apartamento en el centro y una historia que se entrelazaba con la de Daniel desde hacía más de un año. No parecía nerviosa. No parecía culpable. Parecía cansada.
—No sabía que tenía pareja —dijo, apoyándose en un coche—. Al menos no al principio.
Laura la miraba sin parpadear.
—¿Y ahora?
Clara suspiró.
—Ahora lo sé todo. Igual que tú.
El silencio entre ellas estaba cargado de una tensión casi eléctrica.
—¿Por qué estás aquí? —preguntó Laura.
—Porque él me dijo que hoy terminaría contigo.
La frase se incrustó como una astilla.
—Mintió —dijo Laura.
—Eso hace bien —respondió Clara—. Miente con facilidad.
Un coche encendió sus faros de repente, iluminándolas con una luz brutal. Laura sintió que su corazón se detenía por un segundo.
—Ahí viene —susurró Clara.
Laura dio un paso atrás.
—No quiero verlo.
—Yo tampoco —respondió Clara—. Pero necesitamos respuestas.
Las luces se acercaban.
El sonido del motor llenó el espacio.
Y entonces, Laura entendió algo que no había querido aceptar: su historia no era única. Era una pieza más de una vida construida sobre mentiras cuidadosamente distribuidas.
Daniel bajó del coche con el rostro desencajado.
—Laura… Clara… —balbuceó—. Esto no es lo que parece.
Ninguna respondió.
—Puedo explicarlo —insistió—. Las dos son importantes para mí.
Laura soltó una risa breve, casi histérica.
—Eso es lo peor que podías decir.
Clara cruzó los brazos.
—Te dije que no vinieras.
Daniel pasó una mano por su rostro.
—Tenía que hacerlo.
—No —dijo Laura—. Tenías que decir la verdad. Mucho antes.
El silencio volvió a envolverlos.
Daniel parecía más pequeño bajo la luz fría del estacionamiento. Ya no era el refugio de Laura, ni el hombre seguro que reía en el sofá. Era alguien desconocido, expuesto, incapaz de sostener su propio relato.
—Lo siento —murmuró.
Laura cerró los ojos.
Cuando los abrió, algo dentro de ella había cambiado.
Esa noche no terminó con gritos ni escenas dramáticas.
Terminó con pasos que se alejaban.
Laura salió del estacionamiento sin mirar atrás. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse.
El aire de la madrugada le golpeó el rostro. La ciudad seguía viva, indiferente, como si nada hubiera ocurrido.
Se sentó en un banco y dejó que las lágrimas cayeran en silencio.
Pensó en los tres años.
En las promesas.
En las veces que había dudado y se había convencido de confiar.
Y entendió algo doloroso pero claro: no había perdido a Daniel esa noche. Lo había perdido mucho antes. Simplemente no lo sabía.
Pasaron semanas.
Luego meses.
Laura cambió de apartamento. De rutina. De forma de amar.
Aprendió a estar sola sin sentirse vacía. Aprendió a escuchar esa pequeña voz interior que antes había ignorado. Volvió a reír, poco a poco, sin culpa.
Un día, mientras caminaba por la calle, su teléfono vibró.
Un mensaje de un número desconocido.
“A veces pienso en ti. Espero que estés bien.”
Laura miró la pantalla durante unos segundos.
Luego, bloqueó el número.
Siguió caminando.
La ciudad brillaba con una luz distinta.
Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo del futuro.