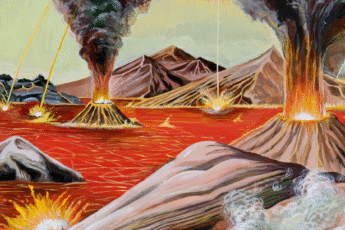La mansión estaba silenciosa, pero no era un silencio cualquiera: cada sombra parecía susurrar secretos antiguos, cada reflejo en el mármol recordaba ausencias y olvidos. Él permanecía en el pasillo, firme pero tenso, observando cada detalle. El aire estaba cargado, pesado, casi eléctrico.
Emily retrocedió hacia la escalera, aferrándose al pasamanos. Sus ojos vacíos se movían entre él y la otra mujer, cuya sonrisa educada ahora era solo miedo congelado. El cubo gris se inclinó, derramando un hilo de agua sucia que resonó en el silencio absoluto.

Él avanzó un paso tras otro, calculado, escuchando cada eco. Sus ojos recorrían la mansión: paredes inmaculadas, muebles perfectos, pero todo le resultaba extraño, ajeno. La casa de su hija parecía la misma y, al mismo tiempo, irreconocible.
De repente, un golpe arriba hizo que el corazón de Emily se acelerara: una puerta se cerró de golpe. La mujer giró, ojos abiertos de terror. Él sacó del abrigo una foto gastada de hace quince años: él sosteniendo a un bebé, su diminuta mano aferrada a la suya. La mostró a Emily. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de duda.
Las luces titilaron y las sombras danzaron de manera extraña. Emily susurró un nombre con voz temblorosa. Él apretó la mandíbula, barría la habitación con la mirada. Algo más se escondía en la mansión, un secreto que explicaría quince años perdidos y que todavía no estaba listo para revelarse.
Cada paso, cada respiración, cada gesto era un hilo que tejía la tensión en la habitación. Ninguno de los dos podía apartar la mirada del otro: miedo, alivio y anticipación se mezclaban en un instante eterno. La mansión parecía contener la respiración, aguardando el momento en que todo lo oculto saldría a la luz.