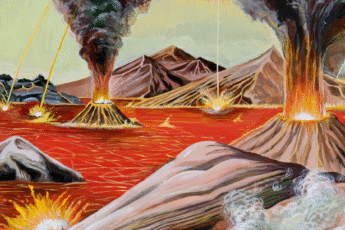Capítulo 1:
La mancha en la camisa La cafetería de la preparatoria Oak Creek olía a lejía y pizza barata. Era la sala más ruidosa del mundo: quinientos adolescentes gritando para hacerse oír. Me senté en la “mesa fantasma” de la esquina. Así la llamaba. Es donde te sientas cuando quieres ser invisible. Me llamo Leo. Tengo diecisiete años, soy flacucho y me he cambiado de escuela en seis ocasiones en los últimos ocho años. Ser el nuevo es mi trabajo permanente. Estaba tratando de comer mis espaguetis tibios cuando una sombra cayó sobre mi bandeja. “Bonita camisa, camarón.”

Endfield Free-to-Play Action RPG With Epic Strategy Learn more No levanté la vista. Reconocía la voz. Brock “El Tanque” Miller. Estudiante de último año. Capitán del equipo de lucha libre. Tenía un cuello tan grueso como un tronco y un ego a la altura. —Déjame en paz, Brock —murmuré, agarrando mi tenedor. —No te oigo —dijo Brock con desdén, inclinándose. Sus amigos rieron disimuladamente detrás de él—. Dije que era una camisa bonita. Pero se ve un poco… sosa. Antes de que pudiera reaccionar, Brock inclinó su bandeja. Un montón de espaguetis fríos y grasientos con salsa roja se deslizó de su plato de plástico y me cayó directamente en la cabeza. Me goteó por la cara y empapó el cuello blanco de la camisa. La cafetería se quedó en silencio durante exactamente un segundo. Luego, estalló en carcajadas. No eran solo risas. Era un rugido. Salieron los teléfonos. Se dispararon los flashes. Yo era el meme viral del mañana. Me limpié la salsa de los ojos. Sentí que me subía el calor del pecho; no vergüenza. Rabia. Pura, rabia candente. Me había pasado toda la vida manteniendo la cabeza baja, siguiendo las reglas, siendo el “hijo del buen soldado”. ¿Y adónde me llevó? Cubierto de pasta mientras un neandertal con chaqueta universitaria se reía en mi cara. Mantén tu posición, Leo. La voz de mi papá resonó en mi cabeza. Un Vance nunca se retira. Me puse de pie. Estaba temblando, pero no de miedo. —Discúlpate —dije. Se me quebró la voz, pero lo dije. Brock dejó de reír. Miró a sus amigos con una sonrisa cruel. “¿O qué? ¿Vas a llorarle a tu mami?” No pensé. Simplemente me moví. Agarré mi pesada botella de agua y la balanceé. Capítulo 2: El contraataque Conecté. La botella golpeó el hombro de Brock con un golpe sordo. ruido sordo. No fue un golpe demoledor. Apenas le hizo un moretón. Pero la sorpresa en su rostro valió la pena. La cafetería se quedó sin aliento. El niño fantasma acababa de golpear al rey. —¡Pequeña rata! —gruñó Brock. Me empujó. Fuerte. Salí volando hacia atrás, tropezando con el banco, y caí al suelo de linóleo con un estruendo que me hizo temblar los huesos. Mis gafas se volaron. Me levanté a toda prisa, con los puños en alto, como había visto en las películas de boxeo. Pero esto no era una película. Brock medía 1,88 metros y estaba entrenado para golpear a la gente. Se abalanzó. Intenté esquivarlo, pero me dio un gancho de derecha en las costillas. Me quedé sin aire en un doloroso silbido. Me doblé. Me agarró la nuca y me estrelló la cara contra la mesa. —Quieto. Abajo —siseó Brock, apretándome la mejilla contra el puré de papas sobrante—. Conoce tu lugar, basura. La multitud coreaba: “¡LUCHA! ¡LUCHA! ¡LUCHA!” Forcejeé, pateándole las espinillas, pero era demasiado pesado. Estaba inmovilizado. Humillado. Derrotado. Otra vez. “¡Ya basta!” gritó un profesor desde el otro lado del salón, pero estaban demasiado lejos para detenerlo. Brock levantó el puño para darme un último golpe en la nuca. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para el impacto. ¡GUAU! Las puertas dobles de la cafetería no se abrieron así como así. Las abrieron de una patada. El sonido era tan fuerte que atravesó el cántico como un disparo. Toda la sala se quedó paralizada. Brock se detuvo, con el puño en el aire. Todos miramos hacia la entrada. Allí de pie, enmarcado por la brillante luz del sol que entraba por el pasillo, había un hombre con uniforme de gala. El coronel Marcus Vance. Mi padre. No estaba solo. Lo flanqueaban veinte hombres. No eran de seguridad escolar. No eran policías locales. Llevaban equipo táctico. Uniformes militares negros. Boinas. Botas de combate. Se movían con una sincronización que era aterradora de ver. No caminaban; fluían hacia la sala, dispersándose, asegurando el perímetro en segundos. La risa se apagó al instante. Bajaron los auriculares. El aire en la habitación se enfrió diez grados. Mi papá se quitó las gafas de sol. Tenía los ojos como el hielo. No me miró. Miró directamente a Brock. —Creo —dijo mi padre en voz baja pero que se oyó en todos los rincones de la habitación— que tienes en tus brazos a mi hijo. Brock me soltó el cuello. Por primera vez en su vida, el Tanque parecía aterrorizado. Capítulo 3: La Formación Se podía oír caer un alfiler. En serio. Quinientos niños que, hace diez segundos, gritaban pidiendo sangre, ahora guardaban un silencio absoluto. El único sonido era el rítmico. golpe-golpe-golpe de veinte pares de botas de combate marchando sobre el linóleo. Mi papá caminó directo por el pasillo central. No se apresuró. Caminaba con la calma aterradora de quien comanda batallones. El mar de estudiantes se abrió paso para él. Los niños se abalanzaban sobre los bancos para apartarse de su camino. Brock dio un paso atrás, con las manos temblorosas. Me miró, luego a los soldados, y luego a mi padre. —Yo… estábamos… —balbuceó Brock. Su tenacidad se había evaporado. —Aléjate de él —ordenó mi padre. No fue un grito. Fue una orden que te resonó en los huesos. Brock prácticamente saltó hacia atrás, levantando las manos. “¡No hice nada! ¡Él me golpeó primero! ¡Pregúntale a cualquiera!” Mi padre lo ignoró. Me miró. Seguía tirado en el suelo, cubierto de salsa de espagueti, con el labio sangrando y la camisa rota. Sentí una oleada de vergüenza tan intensa que me quemaba la piel. No quería que me viera así. Débil. Vencida. —Levántate, Leonard —dijo. Me puse de pie de un salto, limpiándome la salsa de la cara. “Papá, yo…” “Estar en posición de firme.” Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Enderecé la espalda, con la barbilla en alto y las manos a los costados. Fue instinto. “Informe”, dijo. —Combate hostil, señor —murmuré con voz temblorosa—. Agresión no provocada. Intento de defensa propia. Falló. Mi padre asintió una vez. Volvió su atención a Brock. Los soldados habían formado un semicírculo a nuestro alrededor. No llevaban armas desenfundadas —sería una locura—, pero estaban de brazos cruzados, mirando a Brock a través de sus gafas de sol tácticas oscuras. Eran hombres corpulentos. Hombres duros. Hombres que habían visto cosas que Brock ni siquiera podía imaginar en sus videojuegos. —Defensa personal fallida —repitió mi padre. Miró a Brock de arriba abajo, analizándolo como si fuera la debilidad estructural de un puente—. Tienes buen tamaño, hijo. Ventaja en alcance. Ventaja en peso. Brock parpadeó, confundido. “Eh… ¿gracias?” —Pero tu postura es descuidada —continuó mi padre, acercándose un paso más. Brock se estremeció—. ¿Y atacar a un oponente más pequeño mientras come? Eso no es combate. Es cobardía. —¡Oye! —El amigo de Brock, un tal Kyle, intentó intervenir—. ¡No puedes hablarle así! ¿Quién te crees que eres? Uno de los soldados, un sargento corpulento con una cicatriz en la mejilla, simplemente giró la cabeza y miró a Kyle. No dijo ni una palabra. Solo miró. Kyle cerró la boca y volvió a sentarse inmediatamente. De repente, la puerta lateral se abrió de golpe. El director Henderson entró corriendo, con la corbata ondeando y la cara roja. —¡¿Qué significa esto?! —gritó Henderson—. ¿Quiénes son ustedes? ¡No pueden traer un… pelotón a mi escuela! Mi papá se giró lentamente. Se ajustó las medallas en el pecho. —Coronel Marcus Vance, Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos —dijo—. Y estoy aquí para recoger a mi hijo para una cita con el dentista. —¿Una… cita con el dentista? —balbuceó Henderson—. ¿Con un equipo SWAT? —Escuadrón de seguridad —dijo mi padre con suavidad—. Estábamos en la zona para un entrenamiento. Pero parece que llegamos justo a tiempo para presenciar un asalto. Papá me miró, luego miró los espaguetis en el suelo, luego miró al director. Dígame, señor director. ¿Esta escuela permite que estudiantes de último año de 200 kilos golpeen a los nuevos alumnos? ¡No! ¡Claro que no! —balbuceó Henderson—. ¡Tenemos una política de tolerancia cero! —Bien —dijo mi padre. Se volvió hacia Brock. Una pequeña y peligrosa sonrisa se dibujó en sus labios—. Porque como te gusta tanto pelear, jovencito, tengo una propuesta. Brock parecía querer vomitar. “¿Qué?” “Se nota que quieres ser un guerrero”, dijo mi padre, desabrochándose la chaqueta y entregándosela al sargento. Se arremangó las mangas, blancas e inmaculadas. “Bueno, veamos qué tienes. Una ronda. Sin darte en la cara. Solo forcejeo”. Toda la cafetería se quedó sin aliento. —¿Tú… quieres pelear conmigo? —chilló Brock. —Ay, no —rió mi padre. Fue una risa fría y cortante—. No sería justo. Soy viejo. Señaló al sargento, el que tenía la cicatriz, que parecía haber masticado piedras para desayunar. Vas a luchar contra el Sargento Miller. Fue Campeón de Lucha Interservicios durante tres años consecutivos. Papá miró a Brock, sus ojos duros como diamantes. “A menos, claro, que sólo seas lo suficientemente valiente para pelear con chicos de la mitad de tu tamaño”. Capítulo 4: El peso del silencio El sargento Miller dio un paso adelante. No se apresuró. No rugió. Simplemente dio dos pasos pesados, sus botas resonando como mazos en el suelo de la cafetería. Se crujió el cuello…pop, pop—y miró a Brock con ojos que habían visto cosas en la caja de arena que harían que una película de terror pareciera una caricatura. —Listo cuando tú lo estés, muchacho —dijo el sargento. Su voz era como grava en una licuadora. Brock miró al sargento. Observó los músculos que se marcaban bajo la camisa táctica negra. Observó la cicatriz que recorría su rostro. Entonces, Brock miró a la multitud. Quinientos teléfonos grababan. Si luchaba, lo destruirían. Si se rendía, su reputación de líder estaría muerta. Estaba atrapado en una jaula que él mismo había creado. —¡Esto… esto no es justo! —gritó Brock, con la voz quebrada en un tono agudo que sonaba patético comparado con los soldados—. ¡Es un hombre adulto! ¡Es un soldado! Mi padre ni siquiera pestañeó. «Y Leo pesa veinticinco kilos menos que tú. ¿Te pareció justo?» “Yo…”, tartamudeó Brock. El sudor le corría por la frente. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por el pánico crudo y feo de un abusón que se da cuenta de que ya no es el animal más grande del zoológico. —La violencia —dijo mi padre, en voz baja, pero que llegó a todos los oídos de la sala— es una herramienta. Se usa para proteger a los débiles, no para entretener a los aburridos. Usaste tu fuerza para humillar a mi hijo. Ahora sientes lo que él sintió: impotencia. Miedo. Papá le hizo una señal al sargento Miller. El sargento retrocedió y volvió a cruzarse de brazos. —No dejaré que te haga daño —le dijo papá a Brock—. Porque a diferencia de ti, mis hombres tienen disciplina. Pero vas a hacer una cosa. Papá me señaló. Yo estaba allí de pie, todavía limpiándome la salsa de tomate de las gafas, sintiéndome como si estuviera en un sueño. —Discúlpate —ordenó papá—. En voz alta. Para que todos puedan oír. Brock dudó. Miró a sus amigos en la mesa de lucha libre. Todos miraban hacia abajo, estudiando sus bandejas de comida, abandonándolo. Brock tragó saliva con dificultad. Se giró hacia mí. Tenía la cara roja como un tomate. “Lo siento”, murmuró. —No te oigo —dijo papá. Los soldados cambiaron de postura al unísono: un sonido sutil y aterrador de tela y cuero al moverse. Brock se estremeció. Respiró hondo. —¡LO SIENTO! —gritó—. Lo siento, Leo. ¿De acuerdo? Lo siento. El silencio que siguió fue denso. Era el sonido de una jerarquía desmoronándose. —Bien —dijo papá. Se giró hacia el director Henderson, que seguía hiperventilando cerca de las máquinas expendedoras—. Sr. Henderson, confío en que podrá encargarse de la disciplina desde aquí. ¿O tengo que llamar a la junta escolar y explicar por qué tuve que desplegar una unidad táctica para asegurar que mi hijo pudiera almorzar tranquilo? —¡No! ¡No, coronel! —chilló Henderson—. ¡Nos encargaremos! ¡Suspensión! ¡Detención! ¡Por supuesto! Papá asintió. Se giró hacia mí. El hielo en sus ojos se derritió al instante. —Coge tu mochila, Leo —dijo en voz baja—. Nos vamos. Capítulo 5: Armadura y cristal El viaje en el Humvee fue diferente a mi viaje habitual en autobús. Para empezar, olía a aceite para armas y ambientador de pino. Además, reinaba un silencio sepulcral. Me senté en el asiento trasero. Papá iba en el asiento del copiloto; el sargento Miller conducía. Miré por la ventana mientras la escuela se perdía en la distancia. Vi a niños pegados a las ventanas de las aulas, observando la caravana de tres todoterrenos negros y el Humvee que se alejaba. Debería haberme sentido triunfante. Debería haberme sentido como un rey. Pero me sentía… cansado. Y pequeño. “Lo siento”, susurré. Papá se giró en su asiento. Se quitó la boina y se pasó una mano por el pelo canoso. Parecía mayor sin el sombrero. “¿Perdón por qué, Leo?” —Por perder —dije, quitándome una mancha seca de salsa de espagueti de los vaqueros—. Por necesitar que vinieras a salvarme. Siempre dices que un Vance nunca se rinde. Intenté contraatacar, pero… “León.” Papá extendió la mano hacia atrás. Su mano, áspera y callosa, cubrió la mía. —Te pusiste de pie —dijo con firmeza—. Miller me lo contó. Vio las grabaciones de seguridad mientras íbamos de camino. Te enfrentaste a un tipo que te doblaba en tamaño. Lanzaste el primer puñetazo porque te faltó al respeto. —Sí, y luego me dieron una paliza —murmuré. “Ganar no se trata de no ser golpeado”, dijo papá. Me miró fijamente a los ojos. “Se trata de levantarse. ¿La mayoría? Se habrían quedado en sus asientos. Se habrían reído para evitar el dolor. Tú no lo hiciste. Luchaste”. Él me apretó la mano. “Soy yo quien lo siente, hijo.” Levanté la vista, sorprendido. “¿Qué?” —Te traje aquí —dijo, con la voz cargada de culpa—. Seis escuelas en ocho años. Te arrastro de base en base. No tienes amigos que te cuiden las espaldas porque nunca te dejé quedarte lo suficiente para que los consiguieras. Te di la vida de un soldado sin darte entrenamiento militar. Miró por el parabrisas, observando la carretera. “Cuando recibí la llamada del oficial de recursos escolares… cuando supe que estabas en problemas…”, apretó la mandíbula. “Estaba en una reunión informativa con el Estado Mayor Conjunto. Salí. No me importó. Me di cuenta de que he pasado veinte años protegiendo a este país, pero no he estado allí para proteger a mi propio hijo”. No sabía qué decir. Mi papá, el Coronel, el hombre de hierro, parecía a punto de llorar. —Estuviste muy bien ahí —dije en voz baja—. ¿La frase de “cita con el dentista”? ¡Clásica! El sargento Miller rió entre dientes desde el asiento del conductor. “Me gustó la parte donde Brock casi se mea encima, señor”. Papá esbozó una sonrisa. Una sonrisa de verdad. “Tenía un brillo de terror en la mirada, ¿verdad?” La tensión en el coche se disipó. Ya no éramos un coronel y una víctima. Éramos solo un padre y su hijo, huyendo de un mal día. —Bueno —dijo papá, volviéndose hacia adelante—. Miller, desvíate a la hamburguesería de la Ruta 9. Mi hijo necesita una comida que no lleve espaguetis. “Entendido, señor”, sonrió Miller. Capítulo 6: El fantasma regresa Volver a la escuela dos días después fue… extraño. Esperaba más acoso. O quizás aislamiento total. Me preparé para los rumores. Caminé hacia mi casillero, agarrando fuerte las correas de mi mochila. El pasillo estaba lleno de gente. Al pasar junto a la vitrina de trofeos, un grupo de estudiantes de segundo año dejó de hablar. Me miraron. Entonces, uno de ellos, un chico con el que nunca había hablado, asintió. Un gesto rápido y respetuoso, levantando la barbilla. Parpadeé y asentí en respuesta. Llegué a mi casillero. Alguien estaba apoyado en el de al lado. Era Sarah. Era la editora del periódico escolar. Inteligente, guapa y totalmente fuera de mi alcance. “Hola”, dijo ella. —Eh… hola —logré decir. —¿Es cierto? —preguntó con ojos brillantes—. ¿Que tu padre es como… el jefe de los Navy SEALs o algo así? —Operaciones Especiales del Ejército —corregí automáticamente—. Y es coronel. “Genial”, dijo. No lo dijo con sarcasmo. “Además… lo que hiciste fue valiente”. “Mi papá hizo todo el trabajo”, dije, abriendo mi casillero para ocultar mi cara. —No —dijo Sarah. Se acercó—. Yo estaba ahí, Leo. Tú atacaste primero. Te enfrentaste a Brock Miller cuando nadie más en esta escuela se atrevió a mirarlo a los ojos. Ese eras tú. Ella deslizó un trozo de papel en la rejilla de ventilación de mi casillero. Estamos haciendo un reportaje sobre el acoso escolar para el periódico. Quiero entrevistarte, si te animas. Ella se alejó antes de que pudiera responder, dejándome allí parado con la boca medio abierta. Me giré para agarrar mis libros. Con el rabillo del ojo, vi movimiento. Brock caminaba por el pasillo. Tenía un ojo morado; no por mí, sino porque su padre se enteró de la suspensión. Caminaba cabizbajo. Sin séquito. Sin pavoneo. Él me vio. Se detuvo. Por un instante, el viejo miedo me recorrió las entrañas. Pero entonces recordé al sargento Miller. Recordé la mano de mi padre sobre la mía. No aparté la mirada. Me enderecé. Sostuve su mirada. Brock me miró y luego bajó la vista al suelo. Se cambió de mochila y pasó junto a mí, evitándome. Era solo un chico. Un chico triste y enojado que perdió su poder en el momento en que alguien dejó de tenerle miedo. Cerré mi casillero. Miré la nota que Sarah había dejado. Un número de teléfono. Sonreí. Por primera vez en seis escuelas y ocho años, ya no era el fantasma. Yo era Leo Vance. Y tenía una historia que contar. Capítulo 7: El pacto de las 5 AM Pensé que el rescate en la cafetería era el clímax de la película. Pensé que era el final feliz donde aparecen los créditos. Me equivoqué. Eso fue solo el prólogo. Tres días después, un sábado, la puerta de mi habitación se abrió con un crujido. Afuera estaba completamente oscuro. El reloj digital de mi mesita de noche marcaba las 05:00 a. m. “Arriba”, susurró una voz. Gemí, hundiendo la cara en la almohada. “¿Papá? Es sábado. Es ilegal estar despierto”. ¡A por todas! ¡Bajo en diez! Tenemos trabajo que hacer. Diez minutos después, estaba en el patio trasero. El césped estaba mojado por el rocío y el aire era tan frío que podía ver mi aliento. Papá llevaba un chándal gris, parecía Rocky Balboa, y se vendaba las manos con cinta adhesiva blanca. Me lanzó un par de guantes de boxeo. “Póntelos”, dijo. “¿Estamos peleando?” pregunté, todavía medio dormido. —Estamos entrenando —corrigió—. Lo que pasó en la cafetería… fue un rescate. No siempre estaré ahí para echar abajo la puerta, Leo. La próxima vez, tienes que ser tú quien controle la sala. Durante la siguiente hora, no me enseñó a golpear. No me enseñó a lastimar a la gente. Me enseñó a respirar. Me enseñó a mantenerme de pie para que no me derribaran. —Centro de gravedad —gruñó, dándome golpecitos en el estómago mientras me tambaleaba—. El mundo va a intentar empujarte, hijo. La física, los abusadores, la vida. Si no tienes los pies bien puestos, te caes. Planta los talones. Lo intenté. Tropecé. Caí. Pero cada vez que caía al césped, no gritaba. Simplemente extendía la mano. “De nuevo.” Para cuando el sol empezó a asomar por el tejado del vecino, estaba exhausto. Sentía los brazos como plomo. Me senté en el porche trasero, bebiendo agua a grandes tragos. Papá se sentó a mi lado. Ni siquiera estaba sin aliento. “¿Por qué trajiste a veinte chicos?”, pregunté de repente. Era la pregunta que me había estado rondando. “Podrías haber venido solo. Podrías haber asustado a Brock tú solo.” Papá se secó el sudor de la frente con una toalla. Contempló el amanecer. —No los traje para Brock —dijo en voz baja—. Los traje para ti. Lo miré confundida. “Quería que lo vieras”, continuó. “Quería que vieras que no estás solo. Crees que, porque nos movemos, porque estoy de despliegue, estás operando solo. No es así. Formas parte de una unidad. Mis hombres… me respetan, pero protegen a mi familia porque ese es el código. Tienes un ejército que te respalda, Leo. Incluso cuando no puedes verlos”. Se giró hacia mí con ojos serios. Y quería que el mundo también lo viera. A veces, hay que mostrar una fuerza abrumadora solo para asegurar la paz. Brock no volverá a tocarte. No porque me tenga miedo, sino porque sabe que estás conectada a algo más grande que él. Él se acercó y me dio un golpecito en el pecho, justo encima de mi corazón. ¿Pero la verdadera fuerza? Está aquí. Te pusiste de pie antes de que yo llegara. De eso estoy orgulloso. El resto fue solo… teatralidad. Sonreí. “¿Teatralidad? Entraste como Terminator”. Papá se rió. “Sí que sé cómo hacer una entrada”. Capítulo 8: La mesa vacía Dos semanas después. La cafetería volvió a ser ruidosa. El drama de “El Incidente” se había desvanecido en la leyenda escolar. La gente todavía me señalaba a veces, pero ya no era con lástima. Era con curiosidad. Caminé hasta la fila del almuerzo. Me trajeron mis espaguetis (sí, me atreví a comerlos otra vez). Caminé hacia la parte de atrás. La “mesa fantasma” en la esquina estaba vacía. Empecé a dirigirme hacia allí por costumbre. Era mi zona segura. Mi búnker. Pero luego me detuve. A mitad de la sala, vi a un chico. Creo que era de primer año. Sostenía su bandeja con ambas manos, mirando a su alrededor frenéticamente. Tenía esa mirada de pánico del “chico nuevo”. Buscaba un asiento con la mirada, pero todas las mesas estaban ocupadas, o alguien había dejado sus mochilas en las sillas para bloquearlo. Vi a un grupo de estudiantes de segundo año riéndose mientras él pasaba. Miré la mesa fantasma. Luego miré al estudiante de primer año. Un Vance nunca se retira. Cambié de rumbo. Caminé directamente hacia el niño. “Oye”, dije. Dio un salto de unos treinta centímetros. “Eh… ¿hola?” “¿Buscas un asiento?” —Sí —susurró—. Me acabo de mudar aquí. De Ohio. —Soy Leo —dije—. Vamos. Lo llevé no a la mesa fantasma de la esquina, sino a una mesa en el centro de la sala. Era la mesa de Sarah. Sarah levantó la vista de su cuaderno cuando nos acercamos. Sonrió. Oye, Leo. ¿Quién es tu amigo? “Este es…” Miré al niño. —Sam —dijo. —Él es Sam —dije—. Es nuevo. Le dije que podía sentarse con nosotros. Sarah pateó una silla. “El mejor asiento del lugar. Pero te aviso, tarde o temprano te entrevistaré para el periódico”. Sam se sentó, con aspecto de haber ganado la lotería. Me senté a su lado. Por primera vez en mi vida, no era el fantasma. No era el objetivo. Era el tipo que abrió la puerta. Esa tarde, cuando llegué a casa, había una bolsa de lona junto a la puerta principal. Se me encogió el estómago. Conocía esa bolsa. Era la “bolsa de despliegue”. Papá estaba de pie en la sala, mirando su reloj. Vestía uniforme militar. —Te vas —dije. No era una pregunta. “Llegaron pedidos”, dijo. “Seis meses. Quizás ocho”. Normalmente, esta es la parte en la que me enojo. Donde me voy furiosa a mi habitación y doy un portazo porque me está abandonando otra vez. Pero no me sentí enojado. Me sentí… listo. ¿Adónde?, pregunté. —Clasificado —dijo con una media sonrisa—. Ya sabes cómo funciona. “Lo sé.” Se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. Me miró a los ojos, de hombre a hombre. —Tienes el control, Leo. Cuida la casa. Cuídate. —Lo haré —dije. Y lo decía en serio—. Ya lo tengo controlado. Dudó. «Si tienes problemas… si Brock o alguien…» —Papá —lo interrumpí—. Estoy bien. En serio. Hoy hice un amigo. Ayudé a un chico nuevo. No necesito a la brigada. La mirada de papá se suavizó. Me abrazó. Fue un abrazo rápido, firme, con un olor a almidón y a deber. “Ese es mi chico”, susurró. Se alejó, agarró su bolso y salió por la puerta hacia el coche negro que lo esperaba. No miró atrás. Nunca lo hacía. Mirar atrás hace que sea más difícil irse. Me quedé en la puerta y lo vi irse. Ya no era solo hijo de un soldado. Era Leo Vance. Volví adentro y cerré la puerta con llave. Tenía tarea que hacer. Mañana tenía una entrevista con Sarah. Y tenía que enseñarle a Sam dónde estaba la biblioteca. No estaba esperando un rescate. Estaba demasiado ocupado viviendo mi vida.”